por Fabrizio Catalano
Ponencia para el seminario “De Europa a América: migraciones que vinculan historias y transforman culturas” realizado en Montevideo, Uruguay, en noviembre 2022
Frente a la costa del Mar Jónico, aún quedan las inmensas piedras que un cíclope lanzó contra un rey y marinero sin nombre; insondables remolinos agitan las aguas alrededor de las islas donde Eolo tenía su casa o entre las mandíbulas poderosas e invisibles de dos monstruos llamados Escila y Caribdis; más al Sur, a la frontera entre dos continentes, en un canal durante siglos atravesado por invasores, piratas y desesperados, cada noche tiburones blancos devoran infelices en busca de un sueño que por los que ya lo sueñan vira a la pesadilla: en medio de todo esto, una tierra que desde hace miles de años atrae glorias y atrocidades, mestizajes y guerras, leyendas, humillaciones y encantos. Ningún lugar de este mundo tiene un símbolo tan mágico y evocador como la Trinacria: reminiscencia de una sociedad caracterizada por una relación diametralmente opuesta con las fuerzas, tangibles o no, de la naturaleza. Una cabeza de mujer simétricamente enmarcada en un meduseo enmarañamiento de alas y serpientes, una mirada perdida, el destino; el conjuro de una estrella con tres puntas que custodiaba enigmas de luz y éxtasis; un símbolo después suavizado por los romanos con una corona de espigas que condenaba a Sicilia a renunciar a su esencia por convertirse en el granero del imperio. Una suerte de hado hasta ahora irrevocable de abusos y corrupciones, de insensatez y explotación, de desvergüenza y abulia.
Hace por lo menos veinticinco siglos que llevamos sobre los hombros el peso de magníficas civilizaciones heterogéneas: así, apenas matizando su auto-conmiseración, sentencia el príncipe Fabrizio en El Gatopardo. Uno frente al otro: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el nostálgico –pero según algunos veladamente autocrítico– cantor de la aristocracia palermitana; Leonardo Sciascia, el sobrio escritor cuyo anhelo a la razón ha sido plasmado en las injusticias de la sal y del azufre: dos autores ideológica y estilísticamente distantes, que se devanan alrededor de una palabra –irredimible– que tanto en la historia como en la actualidad siciliana desencadena una selva de implicaciones y malentendidos.
Conquistada, dominada, vendida, prostituida por sus mismos hijos, despreciada detrás de una brillosa cortina de retórica, Sicilia ha sido en ocasiones fugazmente atravesada o indeleblemente penetrada, en los últimos mil años, por los árabes, los normandos, los alemanes, los franceses, los españoles y por otros italianos. Su más grande pecado –decía Sciascia– es el de no creer en las ideas, es el de no creer que las ideas mueven el mundo; y ahora que esta desconfianza, incluso esta falta de ideas, se proyecta sobre el planeta entero, Sicilia deviene en su metáfora.
De estos conceptos tanto políticamente incorrectos como incontrovertibles, empieza el viaje de esta alocución, que va a utilizar la obra de Leonardo Sciascia y de otros escritores isleños no solamente para dar una lectura de los impulsos centrífugos y centrípetos que interna y externamente animan a la mayoría de los sicilianos sino para representar al migrante como figura emblemática –y justamente metafórica– de la época que estamos viviendo.

En las páginas del autor de Racalmuto –pueblo del interior siciliano donde en 1956 Sciascia podía escribir que el reloj de sol todavía marcaba una hora del 13 de julio de 1789; o sea donde aún no habían llegado los salubres y liberadores efectos de la Revolución Francesa y de sus vástagos de los siglos sucesivos– se encuentran constantemente referencias a las migraciones de los sicilianos.

En este mismo debut como novelista –Las parroquias de Regalpetra, cuyo más crudo título original era La sal en la herida–se hace referencia a la migración de sicilianos hacia Bélgica: sobre todo de mineros, que transitaban de los oscuros pasadizos subterráneos de la isla de Elios a aquellos cenicientos de una tierra de lluvia y ladrillos de rojo óxido. Viajes penosos de hombres solos, esperando crear las condiciones para que los familiares los alcancen en un futuro relativamente cercano y los hijos tengan la oportunidad de un porvenir mejor. Y el niño que antes de viajar a Charleroi, en una sociedad no animada por la desconfianza y la sospecha, sueña con salir impune de pequeños robos…
Eran periplos enfrentados por personas que muchas veces escasa conciencia tenían de la geografía: y por las ventanillas de los trenes escrutaban las mutaciones del paisaje –playas que prometían existencias inmóviles, montañas, nieves, campos y cultivos diferentes, inconmensurables llanuras donde el verde rociado se mustiaba en la acongojada claridad de un sol que apenas aparecía más allá de las nubes– o durante semanas vomitaban y se enfermaban en las olas del Océano. Ayer como hoy: en el mar color del vino cantado por los poetas griegos, en las cálidas olas del Caribe o en aquellas, aún más misteriosas y literarias, entre Asia y Oceanía.
El mar color del vino: es también el título de una recopilación de cuentos de Leonardo Sciascia. En uno de estos, El largo viaje, el autor narra el engaño más frecuente que sufrían esos sicilianos que la vida había puesto contra las cuerdas: campesinos del interior, que tres de haber vendido lo poco que poseían, dejando familias en un averno de miseria y de paciencia pasiva, por primera vez veían el mar, escuchando en sus olas la sorda respiración del planeta, y se embarcaban hacia los Estados Unidos o Sudamérica; pero no era en las añoradas orillas del otro lado del Atlántico donde los traficantes los llevaban, sino, después de días y noches de vagabundeos en el Mediterráneo, simple y dolorosamente en una diversa playa de Sicilia. Años antes, en la primera postguerra –a menos que no se considere, como algunos proponen, el periodo entre 1914 y 1945 como una única, inmensa guerra civil europea– el tratamiento era todavía más feroz y los contrabandistas arrojaban los migrantes por la borda. De la misma manera, hoy, se acaban los caminos de seres que padecen hambre, sed, torturas, estupros, y que en aguas desconocidas ahogan sus cuerpos extenuados y sus almas afligidas.
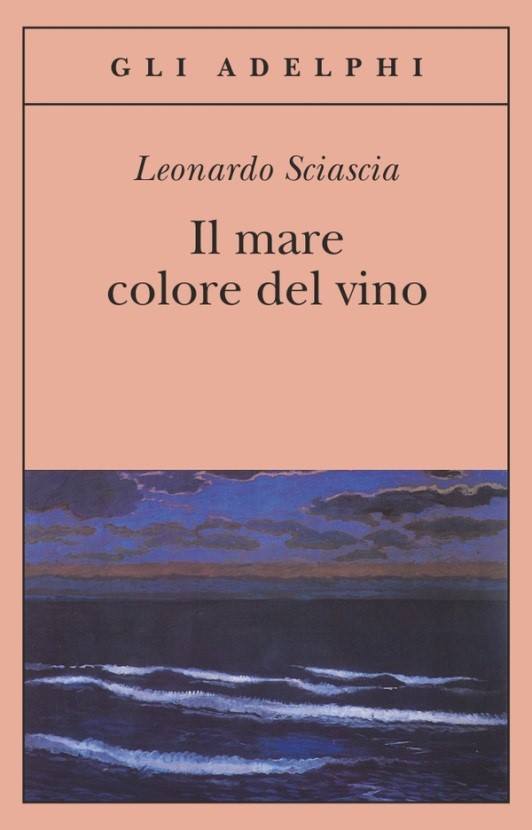
Un tema eterno y atroz, que una mezcla enajenada de hipocresía, sentimientos de culpa, temores, racismo y ceguera impide a los europeos de mirar lucidamente. Quizás sobre todo de ceguera. O de no aceptación de los cambios en curso: pues si por una parte toda la visión de la historia del mundo permanece eurocéntrica, por otra, a causa de la vejez de sus habitantes –lo que comporta un acercamiento a la vida al mismo tiempo cobarde y presuntuoso, lo que hace que una población esté dispuesta a renunciar, más allá del camuflaje utilizado como fachada en las declaraciones oficiales, a sus derechos para guardar el confort alcanzado en las últimas décadas– en una sociedad dominada por las finanzas –lo que además representa una aberración sin precedentes en los altibajos de la humanidad– el continente de Dante, Cervantes, Shakespeare y Voltaire se ha vuelto casi marginal y se prepara a ser quebrantado por guerras de poder.
Las sociedades patriarcales –hasta que no transitemos en un otro sistema no sabremos si con razón– consideran el instinto de dominación inalienable del ser humano. El capitalismo, más que otras superestructuras, ha esquematizado, clasificado y en algunas circunstancias justificado disparidades y sometimientos. En un lúgubre juego de matryoshkas, todo es imposición y jerarquías: también al interior de una misma nación las relaciones, los privilegios, los desequilibrios se orquestan disonantemente según una escala de diferencias, que son casi siempre clasistas incluso cuando aparecen raciales, étnicas o regionales. Así, en Italia, una gestión de la cosa pública lejana de un cualquier noción de deber o de dignidad ha, de la unidad a hoy, desarrollado descompensaciones entre el Norte y el Sur, y generado oleadas de migraciones internas. En El caballero y la muerte, en una grisácea ciudad que se parece a Turín, controlada por un industrial à la mode, tanto el protagonista, un funcionario de policía llamado el Vice que por momentos se convierte en un alter ego del propio Sciascia, como la discreta y elegante señora De Matis rememoran una niñez y una juventud en Sicilia. Una Sicilia distante del mar, tórrida en el verano, helada en el invierno. La Sicilia desde donde huían esos migrantes que iban a Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra. La isla cristalizada en las descripciones de Regalpetra, en los cuentos de Los tíos de Sicilia, que se refleja en las mistificaciones de El Consejo de Egipto, en las fascinaciones pirandellianas de La cuerda loca o en los ensayos generales de estrategia de la tensión de Los apuñaladores. La Sicilia de Racalmuto. La Sicilia de Sciascia. La Sicilia que Sciascia ha indicado como metáfora.

Exactamente como la balsa de la Medusa, que nuestro autor menciona en Todo modo, en una deriva descontrolada y canibalística la falta de ideas se propaga alrededor del globo terráqueo. La migración incorpórea, el contagio de ese sueño de la razón grabado por Francisco Goya y publicado en 1799: al alba del siglo que ha sentado la bases para la resurrección y la desintegración del arte, diez años después de la toma de la Bastilla, ciento noventa antes de la muerte de Sciascia y de la santificación del terrorismo de estado preconizada precisamente en las páginas de El caballero y la muerte, doscientos veinte antes de la inauguración de una nueva vía, sanitaria y supersticiosa, para el control de las masas.

Ya en los años 70 del siglo pasado, Sciascia había utilizado la metáfora de la línea de la palma, o sea de la línea del clima propicio a la vegetación de la palma, que, como la de la corrupción y de los escándalos, sin frenos se expandía y subía en el mapa de Italia y de Europa. Sicilia no ha exportado solamente mafia o delincuencia, no ha exportado solamente la manera de narrarlas y volverlas en alegorías –hace unos meses un amigo me hacía notar que Mario Puzo había leído Sciascia pero Sciascia no había leído Puzo– sino algo de mucho más sutil y peligroso: la aceptación silenciosa de la injusticia, frente a la cual solo se puede imaginar una huida alucinada.
Así escribía Luigi Pirandello analizando la obra del más famoso escritor del ‘800 siciliano, Giovanni Verga: Los sicilianos, casi todos, tienen un miedo instintivo a la vida, así que se encierran, aislados, contentos con lo poco, siempre que les dé seguridad. Advierten con desconfianza el contraste entre su alma cerrada y la naturaleza alrededor abierta, clara de sol, y más se cierran en sí mismos, porque de este abierto, que por todas partes es el mar que los aísla, es decir, los deja afuera y los hace solos, desconfían, y cada uno es isla, y deviene y goza de la isla de sí mismo.
A esta cita, en una cautivadora e inevitable digresión, es imposible no asociar este fragmento de La luz y el luto de Gesualdo Bufalino: Los atlas dicen que Sicilia es una isla y debe de ser verdad, los atlas son libros de honor. Pero entran ganas de dudarlo al pensar que, al concepto de isla, suele corresponder un grumo compacto de raza y costumbres, mientras que aquí todo está mezclado, es cambiante, contradictorio, como en el más variado de los continentes. Es cierto que las Sicilias son muchas, nunca acabaré de contarlas. Está la Sicilia verde del algarrobo, la blanca de las salinas, la amarilla del azufre, la rubia de la miel, la púrpura de la lava. Hay una Sicilia “babba”, es decir, mansa, hasta parecer estúpida; una Sicilia “sperta”, es decir, astuta, dedicada a las prácticas más utilitarias de la violencia y del fraude. Hay una Sicilia perezosa, una frenética; una que se extiende en la angustia de los bienes; una que recita la vida como un guion de carnaval; una, finalmente, que se inclina de una cresta de viento en un acceso de deslumbrante delirio… Cada siciliano es, de hecho, una irrepetible ambigüedad psicológica y moral. Igual que la isla, que es una mezcla de luto y de luz. Allí donde el luto es más negro, la luz es más flagrante y hace que la muerte parezca más aceptable.

Y, volviendo a Sciascia y a Los tíos de Sicilia: yo creo en los sicilianos que hablan poco, en los sicilianos que no se agitan, en los sicilianos que se roen por dentro y sufren: los pobres que nos saludan con un gesto cansado, como desde una lejanía de siglos; y el coronel Carini siempre tan callado y lejano, amasado con melancolía y tedio pero en cada momento listo para la acción: un hombre que parece no tener muchas esperanzas y sin embargo es el corazón mismo de la esperanza, la callada, frágil esperanza de los sicilianos mejores… una esperanza, diría yo, que se teme a sí misma, que le tiene miedo a las palabras y al contrario tiene cercana y familiar a la muerte…
Citación que nos acompaña hacia al final de este recorrido, introduciendo el gran tema que une la figura del migrante a aquella del libre pensador: la soledad. Y que nos hace fluir hacia el más querido de los personajes que habitan el universo sciasciano: fray Diego La Matina. Religioso del siglo XVII, fray Diego podría haber sido –las búsquedas en los archivos del Santo Oficio tienen todavía lagunas; y, si algunos documentos se han irremediablemente perdido, otros, inclusive concernientes los procesos a este agustiniano, podrían permanecer aún clasificados– el único prisionero de la inquisición en matar a su inquisidor. Su herejía, según Sciascia y según el profesor Vittorio Sciuti Russi que ha largamente investigado en los archivos madrileños, era más social que teológica: fundaba sus raíces en el espíritu original de la doctrina cristiana, anticipaba las más sanas reivindicaciones del comunismo; o simplemente iba hacia las que deberían ser las más genuinas aspiraciones del alma humana.
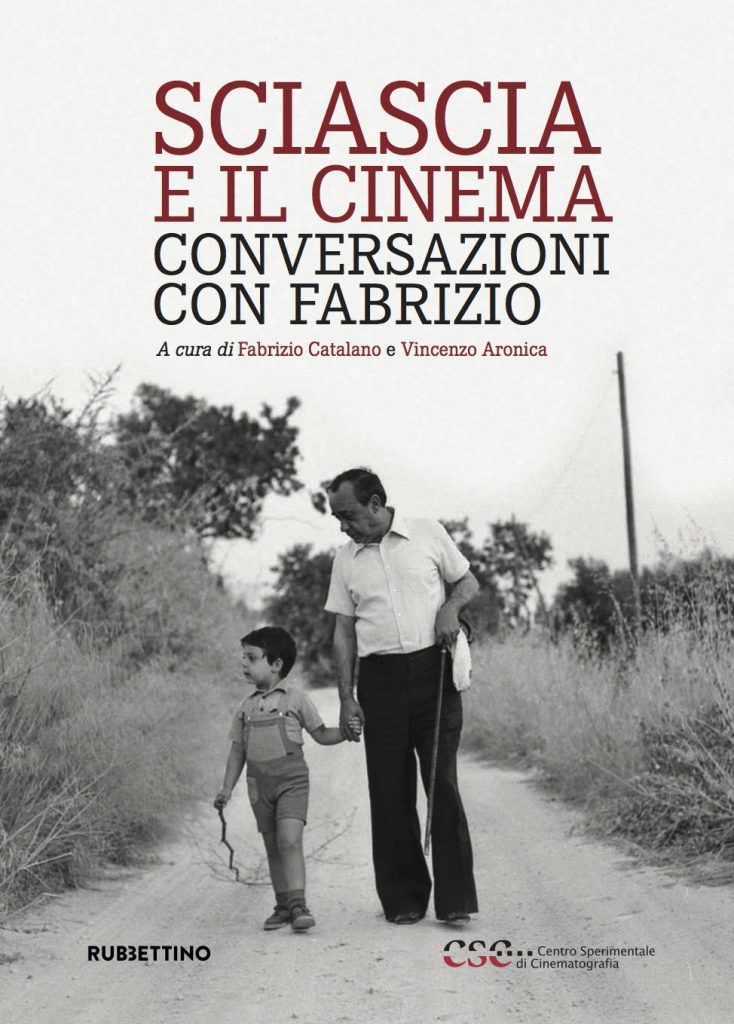
Este libro –al mismo tiempo novela, ensayo, pesquisa y confesión– así como otras obras de Sciascia –La bruja y el capitán y el ya mencionado El Consejo de Egipto– identifican en la inquisición una incesante tentación del poder, una constante amenaza para los hijos de Eva (y diciendo esto pienso en la ingenua y sensual protagonista del poema de Charles Van Lerberghe, La canción de Eva, que voluntariamente se rebela a Dios). Esta amenaza, esta imposición de una sola forma de ver las cosas se manifiesta y toma fuerza cíclicamente; sobre todo, como estamos viendo, cuando un modelo social comienza a decaer, a deshacerse.
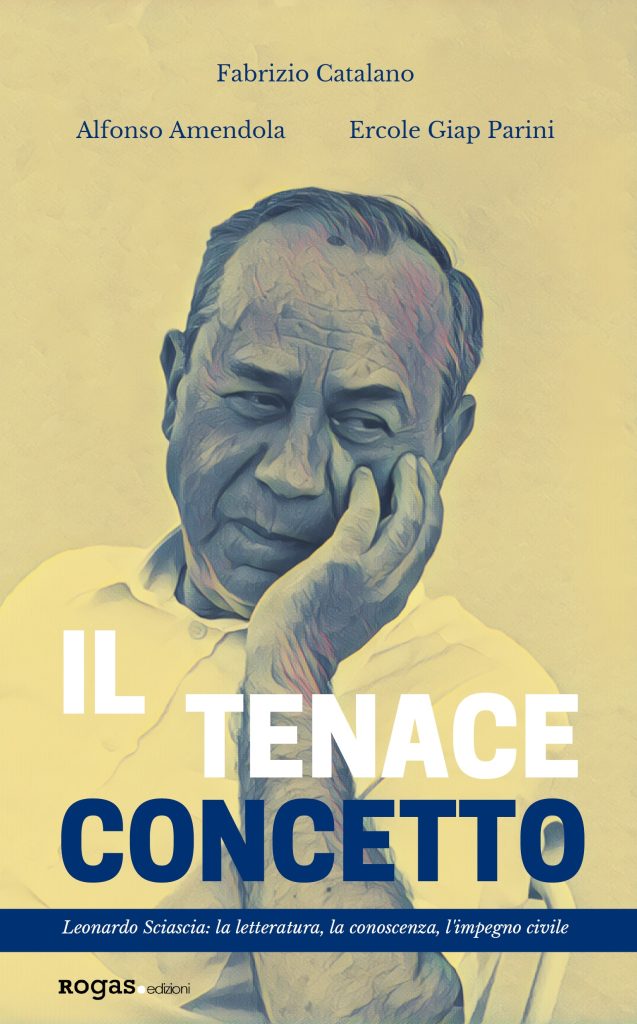
Una posible solución, no únicamente para Sicilia, está en la esencia misma de esta tierra: la Trinacria. Hoy que, con las finanzas, con la noción de provecho ilimitado, con su funérea danza de dinero ficticio y de superficialidad, el racionalismo se ha disuelto en sus metástasis convirtiéndose en magia negra, tendríamos tal vez que recuperar la magia blanca de nuestro más íntimo soplo, nuestra vinculación con la naturaleza (palabra que, junto a desconfianza, regresa en diferentes pasajes de esta ponencia). Para esto, se necesita un gran coraje. Se necesita acoger una cierta soledad.
Entonces, quiero cerrar este intervención con el relato de los últimos momentos de fray Diego la Matina, que Sciascia había reconstruido a través documentos de la época:
Al ver la hoguera, fray Diego no se alteró, ni asustó, ni mostró signo alguno de temor o miedo. Lo situaron encima de la pira, atado a la silla, que a su vez estaba ligada a un palo. Los dos doctos sacerdotes que habían intentado persuadirle durante el trayecto de la plaza de la catedral a la de san Erasmo, se alejaron de él. Ultimo intento de persuasión: dos veces seguidas se fingió prender fuego a la leña. Por fin fray Diego dijo que quería hablar con el teatino Giuseppe Cicala, uno de los curas que le habían acompañado en el carro. El teatino, quién sabe por qué, presa tal vez de cierta emoción (y ésta puede ser la razón por la que fray Diego pidió que le asistiera él), se había perdido entre la muchedumbre y quizás estaba a punto de renunciar al espectáculo cuando los gritos del gentío le llamaron.
—Cambiaré de opinión y Fe y me someteré a la Iglesia Católica —dijo fray Diego— si me dais vida corporal.
El teatino le dijo que la sentencia era inmutable.
—Entonces —adujo fray Diego— ¿para qué dijo el Profeta: Nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur, et vivat? —Y contestándole el teatino que el profeta entendía la vida espiritual y no la corporal, fray Diego sentenció—: Pues Dios es injusto.
VÉASE TAMBIÉN
Views: 298

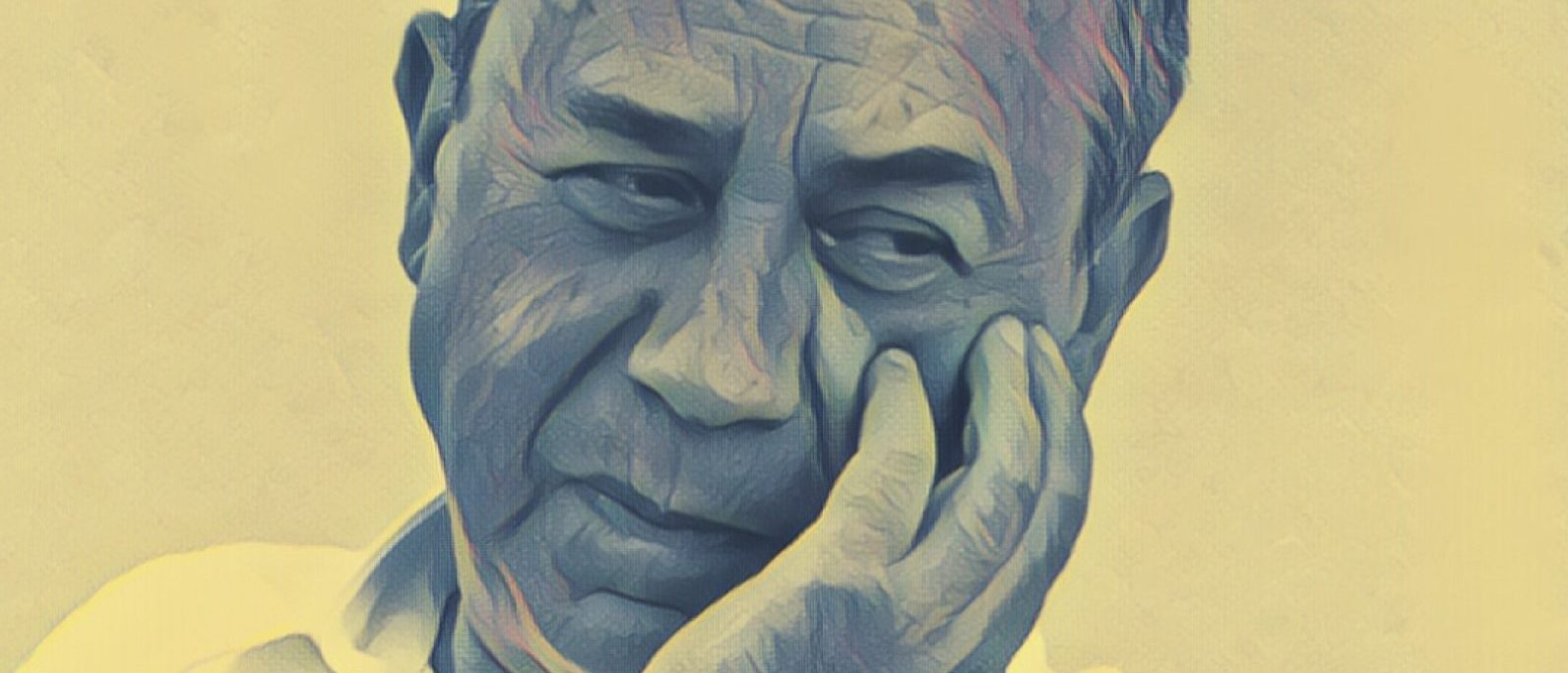





Deja una respuesta